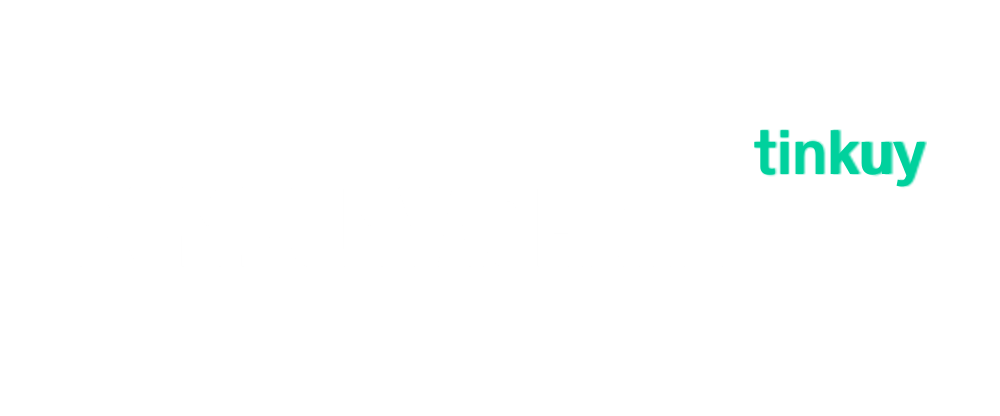Para recordar el Pumpumyachkan tinkuy 2024
TEXTOS
Tejiendo espacio-tiempo en un latir colectivx | Gabriela Munguía [MX/AR] y Angel Salazar [AR/EC]
“Yo, monumento”: demanda de representación a través de nuevos medios | Error Pegadogía [PE]
Sentirnos parte del latido | Fabrizio Dávila [PE]
ESTACIÓN DE FRECUENCIAS TRANSPLANETARIAS. Hacia una nueva terraformación planetaria | Gabriela Munguía [MX/AR]
>Procesos de los proyectos del Laboratorio de creación audiovisual con nuevos medios y tecnologías libres | Arely Amaut [PE]
DESCARGAS
Tejiendo espacio-tiempo en un latir colectivx
Gabriela Munguía [MX/AR] y Angel Salazar [AR/EC]
Los encuentros de Pumpumyachkan apuntaron desde el primer momento a generar lazos que estimularon el intercambio de saberes y la sintonía entre todxs quienes formamos parte de las actividades. Entre diálogos cruzados y conspiraciones se fue manifestando un espacio-tiempo especialmente construido para estar-siendo con otrxs y asumiendo el desafío de reimaginar las dinámicas de pensamiento, creación y reflexión colectiva sobre las prácticas artísticas tecnologías. Así, una comunidad de más de 30 artistas latinoamericanxs habitamos Urubamba y Yanahuara durante una semana, entre conciertos, presentaciones, diálogos, talleres y muestras.
Inicialmente tuvimos la oportunidad de ser parte de la gran red de facilitadores del Laboratorio. Nuestra propuesta (de)formativa se tituló “Sonificaciones no-humanas: tecnología de datos para la producción sonora”. A lo largo de 6 encuentros buscamos abordar diversas perspectivas para entender el papel de la tecnología en nuestra sociedad frente a la crisis medioambiental actual. En este sentido, buscamos reexaminar nuestras maneras de conocer, medir, sensar y generar información y realidades sobre nuestro mundo desde la experimentación sonora y haciendo uso de procesos de sonificación de datos y tecnologías libres para aproximarnos a los fenómenos naturales.
Para ello, nos implantamos en la era del Tecnoceno, una nueva era en la que la tecnología se ha convertido en la principal fuerza que modela y domina nuestra sociedad, cultura y medio ambiente. Sin embargo, desde el arte lo abordamos como una simbiosis compleja y multidimensional. Por un lado, la tecnología ha permitido grandes avances en muchos ámbitos de la vida humana, pero al mismo tiempo ha generado un impacto significativo en el medio ambiente y la posible sostenibilidad planetaria. Es en este momento humanx que las tecnologías de la información y de datos nos indican con urgencia sobre el cambio de nuestros climas, la pérdida de la biodiversidad y de nuestros comunes, de frente a un hito donde la modernidad, guiada por el progreso y los capitalismos voraces, ponen en peligro la salud y vitalidad planetaria.
Repensar el uso de los datos y sus posibles aplicaciones desde el arte sonoro, fue lo que nos nutrió a lo largo de estos encuentros para también reimaginar el arte como una herramienta creativa, afectiva, ética y especulativa para confabular sonoridades que nos ayuden a dar cuenta de la compleja red de patrones y procesos que nos interconectan con el mundo más que humanx.
En nuestra labor como facilitadores del Laboratorio de Creación Audiovisual, pudimos ser parte desde el primer momento de todos los proyectos e ir participando de los procesos que fueron nutriéndose y tomando forma en el tiempo, gracias de las diversas propuestas, contenidos y técnicas abordadas en este laboratorio de formación compartida.
Cada propuesta fue tomando forma a su propio ritmo generando tecnopoéticas muy diversas. La multiplicidad de miradas, técnicas y exploraciones dieron como resultado a instalaciones interactivas, videos 360 y activaciones performáticas colaborativas. De alguna manera, cada investigación y proceso de creación sirvieron de semilla en el diseño de los espacios y contenidos de la muestra y actividades del encuentro. Todas las propuestas invitaban al público a sumergirnos en muy diversas miradas situadas y críticas sobre las realidades locales, siendo siempre transversales a las dimensiones políticas, afectivas y sociales de lo arquitectónico, comunitario y territorial en diversas poblaciones de Perú.
Así mismo, nuestra participación en el marco del encuentro sucedió en la biblioteca y sala del Teatro La Valija, donde tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia abierta al público titulada “Prácticas tecno-afectivas para la sonificación territorial”. A lo largo de este encuentro invitamos a lxs participantes a explorar diferentes herramientas creativas y afectivas para confabular sonoridades que nos sumergiesen en la compleja red de patrones y procesos ecológicos de los que formamos parte en esta gran cuerpa terrestre.
Abrazando el pensamiento especulativo y la indisciplina de saberes y haceres entre el arte, la ciencia y la tecnología nos interesaba explorar posibles procesos de co-creación con otras agencias más que humanxs. Fue así que llevamos a cabo una serie de ejercicios de escucha y observación profunda y colectiva, mediciones ambientales con distintas tecnologías abiertas de sensado ambiental, registros de sonoridades y visualidades diversas y procesos de sonificación de datos para generar colectivamente sonoridades e indagaciones diversas que nos ayudarán a dar cuenta de aquellas expresiones y alteridades no humanxs, los territorios y nuestros comunes.
Sin lugar a dudas, este proceso de compartir, confabular y crear colectivamente nos ayudó a reconocer lo complejo que es integrar tecnologías contemporáneas con aquellas que emergen de lo local, desde una postura que permita el desarme ideológico de lo utilitario para producir lenguajes más híbridos entre las diversas materialidades y discursividades que lo conforman.
De una manera orgánica y colectivamente, a lo largo del encuentro se habilitaron también la posibilidad de germinar otras metodologías posibles para canibalizar nuestras propias tecnologías contemporáneas, reconociendo y abrazando aquellas tecnologías ancestrales, así como también, las propias tecnologías de la naturaleza. Una posibilidad de habitar la idea de laboratorio desde el experimentar cruces y contaminaciones: la experiencia de cada unx se ve reflejada en el resto. Un vivir y habitar en comunidad.
“Yo, monumento”: demanda de representación a través de nuevos medios

Error pedagogía se involucra en el laboratorio bajo la premisa de que creadores y narradores puedan utilizar dichas herramientas para acercarse o atravesar diversos temas: la historia y la memoria de los territorios; las tecnologías entendidas como las técnicas y prácticas locales; las posibilidades y dificultades contemporáneas del territorio y de quienes lo habitan.
A partir de la constante evolución de un proyecto e investigación previa sobre la figura monumental de Cristóbal Colón, anteriormente ubicada en la Av. 9 de diciembre en la ciudad de Lima, error pedagogía propone “Yo, monumento” como una experiencia de desaprendizaje – aprendizaje que propone la fórmula: fotogrametría + monumentos + territorio/espacio público.
Con el propósito final de utilizar la fotogrametría, Luma AI, Touchdesigner y Blender para crear, intervenir o desmantelar un monumento, esta experiencia partió de polemizar la idea del monumento de mármol o metal como declaración de poder y presencia pública dentro de un sistema desfasado y opresor. Valiéndonos del derecho a la representatividad cultural, cuestionamos las características coloniales de los monumentos y demandamos nuevas posibilidades que trascienden la idea del monumento estático y que puedan desmantelar un sistema que oprime las voces y los territorios de la comunidad.
Es sumamente gratificante observar cómo los proyectos no solo se adaptaron de manera orgánica a los contextos y problemáticas inherentes a sus territorios, sino que también, trascendieron a través de un diálogo profundo y enriquecedor. Este diálogo no solo se limitó al uso de las herramientas compartidas, sino que se extendió a la exploración, comprensión y desmantelación de la idea de monumento en sí misma.
Fue a través de este intercambio que las historias arraigadas en cada lugar cobraron vida, revelando capas de significado y valor que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas. Estas historias se convirtieron en los hilos que tejieron la trama de los proyectos, dotándolos de una autenticidad y relevancia cultural que trasciende el mero aspecto estético. En este proceso, se aprecia la riqueza y diversidad de las narrativas locales, cada una aportando su propio matiz a la obra colectiva que se erige como testimonio de dentidad y memoria.
En el sentir de expresar(se/nos) en la idea de un monumento que trasciende la materialidad y la figuración, error pedagogía sugirió entenderlos como:
Un texto, un collage, una galería de fotos
Una estructura que no está ahí
Una especulación
Una vista del pasado
Un recordatorio de un sistema de opresión
Una idea contemporánea del/de la “héroe/heroína”
Un pie en el futuro…
A este conjunto de conceptos se integró el de entender al monumento ya no como una representación material – visual, sino como una manifestación democrática, accesible, interactiva e inmersiva, características que pueden ser integradas en armonía (o al menos en una discusión respetuosa) con el uso de los nuevos medios y tecnologías compartidas por cada tallerista y participante del PUMPUMYACHKAN.
Sentirnos parte del latido
Viene a mi memoria la primera vez que me relacioné al proyecto Asimtria, en el lejano 2007 donde presenté un acto de música electrónica llamado Xelenque; en aquel entonces el festival Asimtria se sustentaba en conciertos de música experimental y la exhibición de piezas de videoarte; paulatinamente a partir de 2010 se agregaron espacios de formación o talleres al programa del festival; desde esos inicios estos espacios han sido reconocidos por la comunidad latinoamericana de artes experimentales: makers, videoartistas, músicos y personas vinculadas a las prácticas de open source y cultura libre, atrayendo la mirada de más creadores que poco a poco fueron convirtiéndolo en un evento referente en la región.
Es a inicios de ésta década que el festival de Asimtria toma la forma de encuentro (aunque aún algunos participantes continúan llamándolo afectivamente “festival”).
Pumpumyachkan abarca ideas más amplias entre las que están el apoyo al desarrollo de proyectos artísticos vinculados a los objetivos iniciales del proyecto, constantemente esta evolución acerca a nuevas generaciones que tienen la inquietud de generar contenidos de diferentes índoles, el aprendizaje y uso de más herramientas que les permitan lograr sus cometidos, la difusión descentralizada de todo este contenido, ya que las ediciones han tenido como sedes diferentes regiones de Perú.
En 2024 se me encomendó la labor de estructurar e impartir una serie de módulos relacionados al tema de sonido en el laboratorio de creación con medios audiovisuales. Ha sido una tarea satisfactoria, luego de sesiones virtuales y presenciales y cuyos resultados se han visto plasmados en las obras de los participantes en el momento cumbre del encuentro que se dió en la ciudad de Urubamba.
Adicionalmente quiero hacer énfasis de los valores que siempre están tras de los esfuerzos conjuntos de quienes están a cargo de darle forma y vida a este encuentro y que son: la empatía, la amistad, el compartir conocimientos, conocer personas y sus propuestas que se entremezclan en los días vividos en Pumpumyachkan.
Es grato haber sido parte una vez más de este proceso, seguir el crecimiento y madurez del proyecto Pumpumyachkan y sentirme parte del latido colectivo, desde los orígenes de autogestión y lucha continua de los organizadores por llevar esta iniciativa adelante pese a las dificultades que se pudieran presentar. Quiero agradecer muy profundamente a los gestores, formadores y participantes así como a todos y cada uno de los asistentes en las ciudades que incluyeron en las actividades: Abancay, Puno, Arequipa, Cusco y Urubamba, gracias por sus aperturas, conocimientos, creatividades esfuerzos y tiempos.
ESTACIÓN DE FRECUENCIAS TRANSPLANETARIAS. Hacia una nueva terraformación planetaria

La línea del tiempo en la historia de la humanidad se ha dibujado por nuestra curiosidad por observar los cielos. Esta búsqueda por acercarnos a esa gran bóveda celeste nos motiva a encontrar relaciones entre todas sus particularidades, desplegar imaginarios y cosmologías que nos aferran a otros sentidos y universos que se encuentran al borde y fuera de las fronteras terrestres.
A medida que el universo se despliega ante nuestros ojos, nos emprendemos en un viaje para descubrir una multitud de mundos evocadores buscando respuestas sobre nuestro origen, la existencia de la vida y, sin lugar a dudas, nuestro lugar en él. En esta infinidad de gestos y relatos cósmicos es que la era humana aparece como un breve centelleo en la historia del universo y hoy más que nunca se vuelve urgente pensar sobre el futuro y la vida de nuestro planeta.
A lo largo de los tiempos hemos desarrollado distintos instrumentos de observación. Las tecnologías y saberes ancestrales han guiado nuestra mirada y conocimiento dentro de aquel mar oscuro astral. La observación y el trazado de los cielos nos permitieron determinar mejores periodos de abundancia y recolección, o también, por ejemplo, la observación de los cuerpos celestes nos permitieron navegar los mares guiados por las estrellas.
En la actualidad, las tecnodiversidades¹ contemporáneas han redibujado nuestros devenires cosmológicos, a partir del uso de nuevas tecnologías, como los tele y radioscopios, la espectroscopía, las sondas y misiones espaciales, los satélites de detección, la interferometría, el modelado y simulaciones computacionales, entre otros.
Estas diversas tecnicidades plantean un desafío a nuestra imaginación cosmológica en una era en donde el Tecnoceno² se instaura de frente a una crisis ecosocial que nos urge a repensar nuestras relaciones, afectos y formas de ser y habitar planetarios. Es en este epicentro de la creatividad cosmológica tecnocrática, patriarcal y capitalista que reside la pregunta sobre cómo “codificamos» el mundo, el universo y nuestras relaciones con él. En esencia, no deja de ser un problema sobre cómo generamos sentires y pensares sobre el mundo-ambiente en un momento en donde los discursos hegemónicos inundan las formas de normativización en términos de recursos y bienes y no de comunes. La Tierra está bajo amenaza por constantes violencias sistémicas y epistémicas. Por otra parte, la noción de cosmotécnica del autor y filósofo Yuk Hui nos ofrece una exploración sobre la interrelación entre la tecnología y el cosmos. En su libro «Cosmotechnics as Cosmopolitics: On the Making of the Planetary» (2019), Hui examina cómo la tecnología ha transformado nuestra relación con el mundo natural y el universo en sí mismo.
La cosmotécnica es un concepto que combina las palabras «cosmos» y «técnica» para referirse a la influencia y el impacto de la tecnología en nuestra comprensión y relación con el universo. Desde tiempos remotos, la tecnología ha mediado nuestra relación y sentires con el cosmos, transformando nuestra comprensión del tiempo, el espacio, la naturaleza y la realidad en sí misma. Las tecnologías no son entidades independientes o neutrales, sino que se encuentran profundamente arraigadas en las cosmovisiones específicas de las culturas y sociedades que las producen. Cada cosmotécnica es una integración de lo técnico y lo cosmogónico. Lo que desafía la noción occidental de la tecnología como algo universal y nos coloca en la urgencia de concebir nuevas cosmotécnicas que pongan en coalición y conciliación los saberes modernos con los ancestrales y más que humanos. Tecnologías otras, que más allá de ser meras herramientas físicas, revelan la complejidad y sofisticación de otros sistemas de conocimiento. Es importante destacar entonces que estos saberes no son meramente prácticas empíricas, sino sistemas bien desarrollados que integran aspectos espirituales, ancestrales, ambientales y comunitarios. Incluso esta visión cosmotécnica expandida nos invita a reconocer las propias tecnologías de la naturaleza como es la fotosíntesis de las plantas o el ciclo del carbono como un mecanismo técnico y metabólico planetario.
Es así que la idea del mundo, de la Tierra en su conjunto asociada con el antiguo régimen cosmopolita de lo global, se enfrenta hoy a un nueva imagen cosmológica. Una planetología que intenta sentar bases para un cosmopolitismo alternativo, donde lo planetario representa una Tierra tomada como un proceso impersonal (geoquímico, geológico y geofísico) y no como un objeto o una escala. Una realidad dinámica de plegamientos y porosidades de complejos sistemas adaptativos y en donde aquellos binarismos que diferencian a lo vivo y de lo no viviente se difuminan en materia cósmica constituida en una misma gran cuerpa planetaria. ¿Es posible que desde otras posibles imaginaciones sobre el cosmos podemos reafirmarnos como una unidad terrestre?
Laboratorio geocósmico en el valle sagrado
Si bien las tecnodiversidades contemporáneas han ampliado nuestra visión sobre el universo y el cosmos sembrando nuevas visiones cosmológicas, también han dejado de lado unas y excluido otras. Son aquellas otras tecnologías que, desde la relacionalidad, la ritualidad y la experimentación indisciplinada entre el arte, la tecnología, el cosmos y los territorios, dan forma a este proyecto en búsqueda por recuperar y poner en valor colectivamente un futuro y presente planetario común más digno y resiliente.
La Estación de Frecuencias Transplanetarias es una experiencia colectiva que nos invita a sumergirnos en las fuerzas cósmicas e invisibles, la interconexión de la materia planetaria y los ciclos terrestres. Un laboratorio geocósmico nutrido por la memoria biocultural, la imaginación radical y el pensamiento especulativo, y que abraza experiencias de escucha profunda, círculos de la palabra, lecturas colectivas, experiencias de ritualidad, posibles comunicaciones interestelares y cruces indisciplinados entre el arte, la astronomía y el desarrollo de tecnologías abiertas. Reaprender a percibir las vibraciones de los fenómenos, reconectar con los elementales y reconocernos como parte del ciclo de vida de los comunes nos permite explorar otras interescalaridades y pluriversalidades temporales, espaciales y materiales.
Como actividad de cierre del encuentro, un mismo latir nos puso en vibración. A partir de una caminata al río Vilcanota desde nuestra sede de operaciones en Yanahuara, nos reunimos a escuchar nuestras voces junto al río para generar colectivamente un mensaje sonoro y poder retransmitirlo al espacio en forma de luz. Este río es una arteria vital para la región Cusco. En la cosmovisión andina, los Apus (fenómenos geográficos que influyen notoriamente en el clima y en los ciclos agrícolas) y los ancestros son considerados protectores de la tierra y las personas. El río Vilcanota, al fluir en medio de estas montañas, se convierte en una conexión vital y cósmica entre los Apus y las comunidades humanas. Su fluir siembra de vida y memoria de este valle y fue nuestro disparador para repensar entre todxs qué significa ser terrano.
Bajo el cielo estrellado y guiados por la constelación de la Cruz del Sur nos reunimos en una misma invocación. Iniciamos con un lectura colectiva del capítulo titulado «Gemelaridad cósmica» del libro Metamorfosis de Emanuele Coccia. Nos ofreció una visión sobre la interconexión fundamental y la simbiosis que existe entre todos los seres vivos y el cosmos. Coccia explora la idea de que todos los elementos del universo están interrelacionados de manera íntima y profunda, reflejando una relación de «gemelos cósmicos» en la que cada entidad es una versión o manifestación de otras.
Posteriormente, a partir de la exploración de un dispositivo sonoro y lumínico de código abierto y bajo coste de tipo «Li-Fi» (Light Fidelity), organizamos un círculo de la palabra y elevamos nuestras voces en forma de luz al espacio. Una especie de ejercicio lúdico experimental, futurológico y artístico-poético que buscaba atender a los mecanismos de asociación de lo no humanx con nuestra propia humanidad y terrenalidad. Lo que prevaleció en esta acción, no fue la concreción de una obra, sino la práctica de compartir sentipensares comunitarios de manera íntima, pensando la tecnología como una membrana sensible para corazonarnos-tierra e imaginar otras posibles nociones de alteridad, emergencia y agencialidad planetaria.
Como cierre de nuestro encuentro agradecimos a aquella noche estrellada que nos cobijó, a las montañas, a los cantos del río y a cada uno que hizo posible este encuentro. Una ofrenda al río con semillas y alimentos, junto a una fogata nos acogió dulcemente. Sin lugar a dudas el río Vilcanota fue un portal abierto para indagar posibles sentidos cósmicos de la vida. Un recordar de que “la vida se mueve a través de todo” —piedras, montañas, ríos, plantas, animales, insectos, antepasados— y que la vida es “atravesar el organismo vivo del planeta a escala inmaterial” (Krenak, 2023). La vida no consiste en lo que somos capaces de planificar u organizar. La vida, sin lugar a dudas es sostener el tejido que conecta a los seres, entes y fuerzas visibles e invisibles de este cosmos. Un tejido violentado desde hace demasiado tiempo y que nos demanda, de forma urgente, que nos involucremos; porque “la vida es trascendencia” y no puede hacerse útil dentro de la lógica utilitaria de la habitabilidad colonial del planeta.
Mandar nuestras voces colectivas al espacio acompañadas por los sonidos de las aves, del viento, de las danzas de la plaza de Urubamba y los sonidos de las performances que nuestros compañerxs compartieron en el marco del encuentro, fue una experiencia de comunalidad. Una experiencia colectiva para poder imaginar futuros alternativos y otras formas de terraformación planetaria. Sumergirnos en los linderos del espacio exterior, es también un sentipensarnos íntimamente y profundamente con la Tierra.
¹ La noción de «tecnodiversidad» es un concepto tomado prestado por distintos autores de la idea de la biodiversidad en la biología y aplicada al mundo de la tecnología. En su uso más común, tecnodiversidad se refiere a la variedad y diversidad de tecnologías existentes y en desarrollo en una región o en todo el mundo. La idea es que, al igual que la biodiversidad, la tecnodiversidad puede ser un indicador de innovación y salud en el ecosistema tecnológico.
² El término «Tecnoceno» fue acuñado por la socióloga argentina Flavia Costa en su libro «Tecnoceno: La dominación digital, sus consecuencias y la reacción posible». Según Costa, el Tecnoceno es una nueva era en la que la tecnología se ha convertido en la principal fuerza que modela y domina nuestra sociedad, cultura y medio ambiente. La autora sostiene que vivimos en una era en la que la tecnología ha alcanzado un nivel de poder sin precedentes, y que ha transformado radicalmente nuestro mundo. Podemos hablar de un nuevo mundo, en términos de modernidad, que nunca antes existió algo similar y sus efectos tienen una velocidad y escalas inigualables, por ejemplo el cambio climático.
Procesos de los proyectos del Laboratorio de creación audiovisual con nuevos medios y tecnologías libres
Las siguientes memorias son transcritas y recolectadas a partir de conversaciones que tuve con lxs artistas que fueron parte del laboratorio. Ha sido bastante emocionante poder adentrarnos en sus procesos de investigación, comprometida a las problemáticas, misterios, tradiciones, violencias sistemáticas, duelos, rituales, sueños, luchas… que viven al entrelazarse con sus territorios y comunidades en Arequipa, Huancayo, Piura, Puno y Cusco.
El material busca compartir la escucha de sus dudas, reflexiones, transformaciones a lo largo de la vivencia y aprendizaje que nos entrega generosamente, tejiéndonos y latiendo en comunidad. En esta memoria podemos escuchar, ver y leer materiales que completan y son parte del proceso de investigación y/o específicamente de las obras finales que compartieron cada artista en el Tinkuy.
• Soctayo | Julio Jesús Guido Charca López [PE]
• Maquinaria chiriwana | Yawar Mestas y Sol Velarde [PE]
• Qayto Marka – Ciudad de hilo | Luci Quillahuaman [PE]
• Cuando fuí presidenta | Edson Canaza Berrios [PE]
• Rumpa: Ñahuimpuquio | Daniel Laureano [PE]
• re(construcción) en reflejo | Samuel Urbina [PE]
• El pozo | Magaly Giovanna Torres Barrientos (Maga) [PE]
• TERRITORIOS DE JUEGO: Naturaleza cíclica | Espiral – Laboratorio de Arquitectura Lúdica [PE]
• Wasichakuy | Alison O. [PE]